Aquí podrás leer de forma gratuita los primeros capítulos de Fantasía a cuatro manos, de Bry Aizoo; una novela homoerótica terriblemente romántica e inquietante… Ahora bien, te advertimos dos cosas:
- Esta novela es para mayores de edad por su contenido sexual.
- Es una historia adictiva que no podrás dejar de leer.
Aclarado esto, ¡bienvenid@ a este antro!
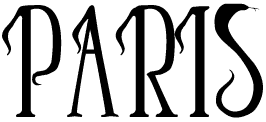
Philippe
4 de diciembre de 1910
Las calles se habían pintado de blanco bajo la primera nevada del año. El frío manto reflejaba la luz de las farolas confiriéndole al lugar un aspecto mágico y brillante, como salido de un sueño. Philippe solía darse cuenta de esas cosas, le encantaban los pequeños detalles y las sutiles diferencias. Le gustaba memorizar imágenes, inmortalizar recuerdos, buscar contrastes… Si hubiera sabido utilizar el lápiz seguramente habría sido un gran pintor, pero, como solía recordarse a menudo, tenía el alma de un artista y la destreza de un estibador, aunque sin su fuerza bruta; eso también era evidente de una forma dolorosa.
En esa ocasión, la capa nívea solo era una molestia que le hacía resbalar. La tarde era demasiado oscura y hacía mucho frío para que alguien como él, que no acababa de curar el resfriado, se atreviera a salir solo. Pero René había insistido, y si René insistía no quedaba otra que obedecer.
Cada vez que Philippe atravesaba el portal de los Hérault, sentía en su interior un auténtico temporal de sentimientos encontrados. No debería ser así, y él era consciente de eso tanto como lo era de todas las otras deficiencias de su vida, pero al igual que pasaba con su espíritu, su salud o su falta de destreza, poco tenía él que decidir al respecto.
Conocía a René desde hacía años, cuando ambos coincidieron en el conservatorio. Su amigo abandonó las clases al poco tiempo, pero vivían cerca y se habían encontrado después en varios actos sociales. Antes de que se dieran cuenta, ya eran como hermanos. Sin embargo, desde hacía unos meses, cada vez que iba a verlo a su casa su corazón se detenía y el estómago amenazaba con trepar a su garganta y lanzarse al vacío.
Nervios, sí. Podría decir que eran nervios. Nervios y cierta ansiedad. Por muy graves que sonaran esas palabras, siempre eran preferibles a la otra, aquella que se resistía a ser pronunciada y cuya simple mención revelaba la existencia de su pequeño problema.
Esto no sucedía cuando era René quien lo visitaba en su casa. No, el problema no era René, el problema era su familia, el problema era su hermano mayor.
Didier tenía cinco años más que él y, en teoría, debía hacerse cargo de los negocios de la familia, pero parecía que se había propuesto dilapidar en casinos y burdeles la fortuna que su padre había amasado con esfuerzo y cierta falta de escrúpulos. Él y Philippe nunca habían cruzado más de un par de frases formales, pero en sus breves encuentros había sentido la intensidad de su mirada y le había robado la respiración con una simple sonrisa.
Philippe fue consciente de su problema cuando descubrió que, al cerrar los ojos, era el cuerpo de Didier el que le hacía las promesas que cumplían sus manos.
Se cuidaba mucho de que no se notara, pero su cercanía lo transformaba en una masa temblorosa y balbuceante. Philippe no era así, aunque delante de Didier su ingenio se esfumaba y se convertía en el estúpido amigo de René, el que no era capaz de terminar una frase sin tartamudear. Una vez, incluso René se dio cuenta de que le pasaba algo e hizo un chiste al respecto. En aquella ocasión, Philippe se encendió como la grana y aprovechó la menor oportunidad para irse al lavabo y mojarse el rostro con agua fría.
Su problema… Su situación… resultaba ridícula. Ridícula, humillante y dolorosa.
Desde entonces, las visitas a casa de su amigo se habían convertido en una especie de dulce calvario y aquella ocasión no era diferente. Atravesó el portal de los Hérault y, con cierta vacilación, pulsó el timbre.
El mayordomo lo recibió y recogió su abrigo con gentileza.
—El joven René no está en este momento —le informó mientras guiaba sus pasos a través de la mansión—, pero me ha encargado que le diga que no piensa demorarse y que, por favor, lo espere en el salón. ¿Puedo ofrecerle una taza de té?
—Sí, supongo… —dijo Philippe un poco confundido. René había insistido mucho en que quería hablar con él, ¿y ahora no estaba en casa?—. ¿Está la señora? —La madre de René solía entretenerlo con divertidas anécdotas, pero la mayoría de ellas no tenían la menor gracia si no estaba su amigo delante para molestarse.
—No, lo lamento, señor Dulac. La señora también ha salido. En la casa solo está el señorito Didier. Pero el señorito René insistió varias veces en que no lo dejara marchar, que no iba a demorarse mucho y que le urgía hablar con usted.
«¡Y tengo que quedarme a solas con Didier!», se asustó. Pero no dijo nada en voz alta. Avanzó, concentrándose en dar cada paso con firmeza, cuidándose de no demostrar el nerviosismo que se infiltraba en cada poro de su piel.
Una doncella hizo una ligera inclinación al verlo y siguió limpiando el polvo de la colección de jarrones de la señora. Bernard, el enorme mastín de la familia, cruzó el vestíbulo y se metió en la cocina. Tres generaciones de Hérault lo contemplaban desde los elaborados marcos de sus retratos. Philippe notó sus miradas acusadoras como si fueran capaces de ver en su alma. El mayordomo, la criada, el perro y los retratos, todos ellos lo sabían y lo juzgaban.
Philippe se sintió enfermar, una pátina de sudor frío cubría su frente y sus pasos vacilaron. Su nerviosismo se acrecentaba conforme se reducía la distancia al salón. El aire se resistía a llenar sus pulmones y su pecho dolía, dolía como si fuera un acerico y las agujas se clavaran en sus costillas.
Entonces lo escuchó.
Era una melodía triste, el sonido melancólico de un piano ejecutando el Claro de luna. Y cada una de las notas se metía dentro y desgarraba el alma. ¿Quién estaba tocando? El nerviosismo había desaparecido. Los dulces compases de Beethoven tiraban de él. Era como una rata hechizada por el flautista que, ignorante, se dejaba llevar por la música que guiaba sus pies hacia un destino aciago.
Estaba de espaldas y llevaba el pelo largo y suelto. Había sido testigo de algunas de las discusiones que mantenía con sus progenitores sobre su melena, pero él se negaba a cortarla y se limitaba a recogérsela en una coleta. Ahora caía como una cortina de azabache sobre sus hombros. Llevaba los tirantes sueltos a ambos lados de su cintura y las mangas de la camisa remangadas. Un vaso de licor descansaba encima del instrumento, justo al lado del metrónomo que, apagado, era testigo mudo del concierto.
El mayordomo le hizo pasar con un gesto y, luego, salió de la habitación cerrando la puerta tras él. Si Didier se había dado cuenta de su presencia, no lo demostró. Philippe se quedó de pie, al lado de la entrada, escuchando en silencio la magnífica ejecución del joven burgués, mientras aguantaba la respiración para no interrumpirlo, y sin despojarse de la terrible sensación de que no debía de estar allí, de que ese era un momento íntimo y él no era más que un intruso.
Para su desgracia, le sobrevino un inoportuno ataque de tos y Didier dejó de tocar.
—¡Lo siento! —exclamó Philippe, a duras penas, con la voz entrecortada mientras luchaba por recuperar la respiración, sin dejar de toser.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Didier mirándolo de reojo. Philippe asintió con la cabeza, entre estertores. El pianista se levantó y sirvió un vaso de agua de la jarra que estaba en la mesita auxiliar. Se lo tendió sin mediar palabra y Philippe se lo agradeció con la mirada—. ¿Estás mejor?
—Lo siento —dijo de nuevo, ya más calmado—. No es más que un mal resfriado —se excusó con una mueca nerviosa—, no consigo quitármelo de encima. No… no quería interrumpirte, tocas muy bien.
—Ya… —Didier chasqueó la lengua en un gesto de desdén, parecía irritado—. No lo suficiente.
Philippe sacudió la cabeza, no había pretendido molestar a nadie, aunque era evidente que lo había hecho. Didier dejó el vaso donde lo había encontrado y se llenó de nuevo el suyo de un licor oscuro, probablemente coñac.
—René me ha dicho que lo espere aquí —se explicó con amargura, aunque su interlocutor no parecía hacerle mucho caso—, pero ya volveré más tarde. De nuevo, siento las molestias.
—¡Espera! —Lo detuvo una voz firme y suave, como un rugido quedo, grave y profundo. Philippe ya tenía en la mano el pomo de la puerta, pero se giró lentamente, tragó saliva y contuvo el aliento. Podía escuchar los vigorosos y acelerados latidos de su corazón, tan intensos que hasta Didier podría oírlos solo con prestar un poco de atención. El pianista clavó en él sus ojos oscuros y, de nuevo, como tantas veces antes, Philippe sintió que lo desnudaba con la mirada—. No quería pagarlo contigo —dijo, tendiéndole el vaso de coñac que acababa de servirse—. No suelo tocar, lo dejé hace mucho tiempo.
—¿P-por qué? —se atrevió a preguntar, aceptando la copa.
—La vida —respondió Didier con una sonrisa triste y un gesto de hombros cargado de significados que él no entendía—. Tú también tocas, ¿verdad? Te he escuchado alguna vez.
Philippe se ruborizó.
—Solo son… cancioncillas. Nada serio —dijo, quitándose importancia. «Ocho años de conservatorio pero nada serio, muy bien, Philippe», se reprendió en silencio.
—A mí no me lo parecieron —comentó, y se sentó de nuevo al piano—. Ven. —Didier palmeó el banco indicándole que tomara asiento a su lado. Philippe acabó de un par de tragos todo el contenido de su vaso y, todavía con el líquido inflamándole los pulmones, obedeció—. ¿Sabes tocar a cuatro manos?
Él se apresuró a asentir agitando la cabeza con vigor y esperó, con una incipiente excitación, a que Didier colocara una nueva partitura. La conocía, era una Fantasía de Schubert. Tomó aire y deseó que todo lo que había aprendido en el conservatorio no se hubiera esfumado por los nervios.
No se le daba mal del todo, debía reconocerlo. Tampoco era un virtuoso y no practicaba tan a menudo como para dar un concierto. Además, las cuatro manos siempre tenían un añadido extra. Si a eso le sumaba su estado de ánimo…, a duras penas conseguía recordar dónde estaba el do.
Didier comenzó con una mano. Apenas unos compases más tarde, Philippe se acopló a la melodía con otra y, poco después, para su sorpresa, las cuatro manos ejecutaban en perfecta sincronía la pieza de Schubert como si lo hubieran hecho mil veces antes.
Philippe cerró los ojos y se dejó llevar. Era fácil hacerlo, Didier lo arrastraba marcando el ritmo y la fuerza de la pieza y él solo tenía que seguir su estela. Y era… muy fácil.
Al principio, era como si el piano llorase. Trasmitía dolor, el lamento silencioso del que busca consuelo y teme pedirlo. «¿Acaso no lo ven?», se dijo. Se veía en cada nota que deseaba un abrazo y él… él quería dárselo. Quería hacerlo más que nada en el mundo. Mas luego, poco a poco, la melodía cambiaba. Se volvía dura, casi impetuosa. Rígida, terrible y, sin embargo, seguía manteniendo ese fondo necesitado, casi desesperado del que busca, sobre todo, sentirse vivo.
Había algo sensual en la forma que tenía Didier de acariciar las teclas; sus dedos largos se paseaban con suavidad, ejerciendo la presión justa, y el sonido surgía como un gemido largo. Esa idea hizo que Philippe se ruborizara y perdiera el ritmo de la pieza. No levantó la mano cuando los dedos de su compañero rozaron accidentalmente los suyos. Apenas fue un contacto fugaz pero detuvo su corazón.
—Lo siento —murmuró con la cabeza gacha, disculpándose por el error mientras mentalmente maldecía su torpeza por haber estropeado la magia de ese momento.
—Philippe —susurró Didier.
Philippe alzó la mirada y se encontró con unos ojos clavados en los suyos. Y se quedó así, perdido en esos ojos oscuros como pozos sin fondo que lo engullían. Lo engullían por completo y a él no le importaba.
«Quiero hundirme en ellos», descubrió no sin cierta desesperación. «Quiero perderme por completo».
Y entonces vio algo más. Los ojos de Didier tenían un brillo extraño, un brillo febril. Era… ¿deseo?
Sin previo aviso, el joven sujetó su barbilla y lo besó.
Philippe tardó un par de segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando, y un par más en decidir que no era un espejismo de su imaginación. ¡Estaba sucediendo!
Sus besos eran cálidos y dulces, tenían el regusto amargo del coñac y de algo más que no conocía, pero que en ese momento no le importaba. Eran sus labios, lo estaba besando. Aquello que se había repetido mil veces en su subconsciente, en la intimidad de su habitación, estaba sucediendo de verdad.
«¿Cómo? ¿Por qué?», dijo la molesta voz de la razón infiltrándose en el caótico hilo de sus pensamientos. «Esto está mal, Philippe, se está burlando de ti. ¿Acaso no eres consciente de ello? ¡Te vas a hacer daño!».
Pero no se apartó cuando la presión se intensificó y una lengua inquieta se escurrió dentro de su boca, abrazándose a la suya, dejándolo sin aliento. «¡Philippe! ¡No seas idiota! ¡Está jugando contigo!», insistió de nuevo su razón.
«¡Pues que juegue!», le replicó otra voz que no conocía resonando en su interior, haciéndolo vibrar como no creía posible. «Que no acabe, por favor, que no acabe porque no sé qué haré cuando acabe».
Sin embargo, todo se termina alguna vez y ese beso no fue la excepción. Didier se separó lentamente, dejándolo convertido en una masa absurda y temblorosa.
—Philippe —susurró llamándolo por su nombre.
Y Philippe despertó.
El hechizo se había roto y la vergüenza se cernió sobre él sin piedad. Acosándolo, derribándolo, recordándole su anormalidad. «¡No!», se negó. «¡Esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien…!».
Se levantó de golpe, como impulsado por un resorte.
—¡Philippe! —exclamó Didier, con las mejillas arreboladas y el rostro descompuesto. Hizo ademán de intentar detenerlo, pero él no lo dejó. Retrocedió un paso mientras, en sus entrañas, podía sentir las garras del pánico aferrándose a sus intestinos. Retiró las manos evitando el contacto y, al hacerlo, golpeó el vaso de licor que se estrelló contra el suelo quebrándose en una infinidad de pequeños fragmentos.
Contempló los restos del vaso y el líquido tostado que los bañaba. Y entonces tuvo una visión; ese era él y se iba a romper. Si no salía de allí se iba a romper en mil pedazos. La presión sobre su pecho se multiplicó por mil y la garra de sus entrañas tiró de ellas con más saña aún si cabía. Era… miedo. Estaba aterrorizado.
Y salió corriendo.
Corrió ignorando la voz preocupada que lo llamaba. Corrió ignorando al mayordomo que lo intentaba detener mientras gritaba algo sobre su abrigo. Cruzó la puerta de la calle y corrió sin importarle el frío, el viento o la nieve. Puede que incluso resbalara y cayera, pero se levantó de nuevo y siguió corriendo, esquivando transeúntes y coches de caballos. Y solo cuando llegó a casa y se encerró en su habitación, solo entonces que pudo respirar tranquilo, se preguntó por qué corría.
Philippe apoyó la espalda en la puerta y se dejó caer hasta llegar al suelo. Le dolía el pecho y cada bocanada de aire hacía que se le clavaran mil agujas. El frío del invierno parisino, la carrera… Nada de eso favorecía su recuperación. Una pátina de desagradable y pegajoso sudor cubría su frente y resbalaba por su espalda. Se tomó su tiempo para tranquilizarse y meditar sobre lo que acababa de pasar.
Había huido, sí. Pero… ¿de qué?
«¿De Didier?», pensó.
Sí, eso tenía cierta lógica. Había huido de Didier. El joven lo había atacado por sorpresa y él… había disfrutado y había deseado que no se detuviera. Debería de estar contento, sentirse dichoso. Había soñado con ello tantas veces… ¿Por qué entonces había huido así?
«Porque sabes que está mal».
Y entonces lo supo; había huido de sí mismo.

La ducha le había servido para poner en orden sus ideas. No sabía muy bien lo que había pasado aunque tampoco era importante; no volvería a pasar. No volvería a ver a Didier y todo solucionado. No sabía si el hermano de su amigo estaba jugando con él o si… No, no había alternativa.
Philippe miró el reflejo que le devolvía el espejo y, en un gesto infantil, puso la mano encima para no verse. Tenía el cabello lacio, demasiado oscuro para ser rubio, demasiado claro para ser castaño. Rubio ceniza, decía la señora Hérault. Sus ojos eran grises o algo así. Tenían un color indeterminado, demasiado oscuro para ser claros y demasiado grandes, como si no encajaran. El corte de pelo tampoco le favorecía, llevaba el flequillo demasiado largo; al principio pensaba que eso lo ayudaba a disimular su aspecto, pero ahora enmarcaba un rostro pálido de facciones afiladas, casi felinas que, lejos de parecerle atractivas, le daban un molesto aire andrógino.
Antes se consolaba pensando que ya pasaría, que al crecer y madurar sus rasgos se harían más fuertes; sin embargo, ya casi tenía dieciocho años y nada en su físico parecía tener intenciones de cambiar. Ni siquiera la barba, o la molesta pelusilla porque no se merecía otro nombre, tenía pinta de aparecer. ¿Quién podría ver algo atractivo en alguien como él? Lo único que tenía para ofrecer era una buena posición y con eso no podía seducir a alguien como Didier.
Conforme adquiría consciencia de su realidad, su físico poco atractivo, su constitución enfermiza y su torpeza, más consciente era de lo que había pasado. Todo era una broma. Didier había jugado con él y salir corriendo era lo único sensato que Philippe había hecho esa tarde.
—Señorito —lo llamó el mayordomo desde el otro lado de la puerta—. El señor Hérault está aquí. Pide hablar con usted.
«¡Didier ha venido!».
De repente, todas las ideas que había ordenado se vinieron abajo como si fueran un castillo de naipes.
—No… no me encuentro bien —respondió, demasiado asustado para mentir.
—El señor Hérault insiste en verlo —le transmitió su mayordomo—. Dice que habían quedado esta tarde y que necesita hablar con usted.
¿Habían quedado?
—¡Philippe! ¿Qué demonios te pasa? —gritó una voz desde el primer piso.
—¡René! —suspiró aliviado al reconocer la voz de su amigo—. Dile que me dé un par de minutos —pidió al mayordomo—. Me pongo algo encima y bajo.
Era René, era René, su amigo. No era Didier, era René. Eso era bueno, eso era… normal. Eso era…
Decepcionante.
Philippe se detuvo un momento a sopesar las sensaciones encontradas que en ese instante libraban una batalla a muerte en su interior. Temía ver a Didier, pero lo deseaba con todas sus fuerzas. Si se concentraba un poquito, solo un poquito, podía recordar el sabor de ese beso y el roce suave de sus dedos sujetando con firme delicadeza su rostro.
—Estoy enfermo —murmuró en voz baja, y no se refería a su resfriado mal curado.
Se puso el pijama y, encima, la bata de franela. Todavía no había cenado, aunque en ese momento lo único que quería era esconderse en la cama. «Sí, cerrar la puerta, esconderte bajo las mantas y pensar con todas tus fuerzas en eso que quieres olvidar».
René lo esperaba en el salón curioseando la colección de pequeños souvenirs que su padre le traía de sus numerosos viajes. Era una colección muy grande, tanto como los días que había estado solo.
El joven tenía el cabello corto y rizado y los ojos de un color pardo tostado. Era extraño, uno pensaría que siendo hermanos él y Didier deberían compartir algo más que el apellido, pero no era así. Nadie diría nunca que eran hermanos. Didier tenía la belleza y el porte majestuoso de un gran felino mientras que René inspiraba cariño y simpatía como un pequeño perrito. Por supuesto, si se le ocurriera comentar algo así en voz alta ladraría muy enfadado.
—¿Dónde demonios te metiste? —gruñó su amigo al verlo aparecer—. François me ha dicho que saliste corriendo sin dar explicaciones y que ni siquiera te detuviste a coger tu abrigo.
—Empecé a encontrarme mal —se disculpó, y tampoco era exactamente una mentira—. Solo quería volver a casa.
—¿Seguro? —le preguntó con suspicacia. Philippe tragó saliva y asintió con la cabeza—. Pensé que a lo mejor Didier había dicho alguna cosa y te habías enfadado.
—¿P-por qué? —balbuceó, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro—. ¿Te ha dicho algo él?
—No, pero cuando llegamos la había emprendido a golpes con el piano y el suelo estaba lleno de cristales. Creo que estaba borracho —explicó sin darle mucha importancia—. Como habías salido corriendo, se me ocurrió que a lo mejor lo habías visto enloquecido y te habías asustado. Le pregunté por ti, no creas, pero no conseguí ninguna respuesta civilizada. En fin, supongo que es normal.
—¿Normal? ¡Nada de lo que has dicho es normal! —dijo Philippe sorprendido—. Cuando llegué bebía un vaso de coñac, aunque no me pareció borracho, y estaba tocando el piano, muy bien, por cierto. No parecía tener intención de liarse a golpes con nada.
—Bueno, tan normal como puede ser algo que haga Didier, lo que implica que para el resto del mundo sea algo raro —bromeó René, poniendo los ojos en blanco—. De todas formas, en realidad no importa tanto. Nadie tocaba ese maldito piano excepto él… y tú, cuando mamá te lo pedía. Tenían que haberlo quemado después de lo que sucedió con el profesor.
—¿Qué pasó con el profesor? —preguntó Philippe al descubrir el brillo travieso en los ojos de su amigo. Estaba deseando explicárselo y solo necesitaba un pequeño empujón para hacerlo.
—No puedo contártelo —dijo, con consternación fingida—. Fue un duro golpe para la familia y, si se hiciera público, podría poner en entredicho la reputación de los Hérault. Sin embargo, tú eres un buen amigo… y eres casi de la familia.
—No se lo diré a nadie —prometió Philippe, y lo cumpliría, claro que sí, aunque René no lo necesitara. Se moría de ganas por decir lo que sabía. Siempre había sido un desastre guardando secretos.
—Esto pasó hace muchísimo tiempo y yo era demasiado joven e ingenuo para saber a qué se referían —dijo, haciéndose el interesante—, pero hace unos días, en una fuerte discusión entre mi padre y Didier, salió de nuevo el tema y entonces lo entendí todo.
—Deja de hacerte el interesante —le pidió Philippe dándole un empujón. Su amigo se rio entre dientes y asintió con la cabeza.
—¿Recuerdas cuándo nos conocimos?
—En el conservatorio —dijo Philippe—. Teníamos… doce o trece años. No lo recuerdo bien. Eras malísimo, por cierto —bromeó.
—Pero tuve que dejarlo —prosiguió René.
—¿Porque eras muy malo? —rio Philippe.
—Idiota —gruñó su amigo, con una sonrisa torcida—. No, tuve que dejarlo por culpa de cierto escándalo que hubo y que afectaba directamente a mi hermano y a cierto conocido profesor. —Philippe dejó de reír en seco. Los nervios se apelotonaban en la boca de su estómago iniciando una danza macabra—. Didier era bastante bueno y mi madre insistió en contratar un profesor particular para que su niño pudiera… agrandar todo su talento.
René empezó a reír, encantado con su juego de palabras. Philippe casi pudo escuchar las comillas que rodeaban la palabra «agrandar» y se sintió caer. ¿Estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo?
—No… no te entiendo —balbuceó.
Y su expresión desencajada hizo que la risa de su amigo arreciara más aún.
—¡Qué inocente eres! —exclamó, entre carcajadas—. Pues que en vez de tocar el piano…, Didier tocaba el flautín —dijo. E hizo un gesto inconfundible que en nada se parecía a tocar un instrumento musical—. Y por lo que pude apreciar en la discusión del otro día, lo sigue tocando.
—No… no lo entiendo —confesó, y antes de que su amigo hiciera otro ingenioso juego de palabras, se apresuró a concretar a qué se refería—. Estamos hablando del mismo Didier, el Didier que paga el alquiler de la mitad de las putas de París.
René asintió con la cabeza.
—De ese mismo. La discusión con mi padre era precisamente sobre eso. Sobre sentar cabeza y responsabilizarse de sus actos. Buscar una buena mujer y…, bueno, esas cosas que les preocupan a los padres, y más a los que tienen un imperio financiero que legar. Y Didier empezó a gritar que estaba cansado de ser el hijo que quería que fuera, que estaba cansado de mentir a todo el mundo y de mentirse a sí mismo. Pero… ¿sabes la buena noticia?
¿Buena noticia? Se imaginó a Didier, con voz dolida, diciéndole a su padre que estaba cansado de mentirse a sí mismo y… lo sintió. Lo sintió como si fuera él quien lo dijera. Porque ¿no era eso mismo lo que hacía cada día? Mentir a los otros, mentirse a sí mismo, convencerlos a todos de que era como ellos.
Cada vez le dolía más el pecho y era difícil respirar. Intentó tragar saliva pero su garganta era como una lija inflamada.
¿Buena noticia? ¿Cómo podía surgir algo bueno de todo eso?
—Adivina quién es el nuevo heredero de las industrias Hérault —dijo René con una amplia sonrisa de suficiencia.
Philippe apretó los dientes y se obligó a sonreír. Su amigo había venido a darle la buena noticia, su repentino ascenso como heredero, y él, en vez de alegrarse y celebrarlo, sentía unos deseos enormes de borrarle la sonrisa de un puñetazo. Pero no hizo nada, se quedó allí, sentado y sonriendo con cara de bobalicón. Estaba tan acostumbrado a mentirse a sí mismo que ya le salía sin esfuerzo.
—¿Y Didier? —preguntó con un hilo de voz.
Su pregunta tomó por sorpresa a su amigo. Su sonrisa desapareció y desvió la mirada.
—Nada, Didier nada —respondió con sequedad—. Mi padre le ha dado un generoso fideicomiso, la casa de campo y uno de los pisos de la avenida Montaigne. No creo que tenga derecho a quejarse. ¿Qué demonios te pasa, Philippe? Pensaba que te alegrarías por mí. Esta tarde quería quedar contigo para celebrarlo, pero nos avisaron en el último momento que faltaba arreglar unos papeles. Siento haberte dejado plantado, de verdad. No pensé que tardaríamos tanto.
—Estoy… estoy contento —mintió—. Claro que estoy contento por ti. Eres… ¡eres el heredero! Eso es… ¡genial! Siempre se te han dado mejor los negocios que el arte. Y, bueno…, a tu hermano nunca le ha interesado, así que supongo que también es bueno para él, ¿no?
—Eso pensaba yo pero está muy irritable últimamente. Oye —añadió tras una pequeña pausa—, olvídate de Didier, vamos a celebrarlo. Tú y yo. Vamos a beber y podríamos pasar por el Moulin Rouge y sacarle partido a la noche, a la juventud y a nuestro dinero. ¿Qué me dices? Yo invito.
—Suena bien pero… —«No sé si me apetece menos pasarme la noche de putas o festejar contigo la destrucción de tu hermano»— no me encuentro bien. Ya te lo he dicho, he tenido que salir corriendo porque estaba mal y ahora estoy hablando contigo aunque se me va la cabeza.
No era mentira, al menos no del todo. Era cierto, el pecho le dolía, la garganta le dolía y un ejército de tambores desfilaba tras sus sienes. No debía ser difícil que René le creyera. El joven lo miró con seriedad y asintió, decepcionado.
—Tienes mala cara —dijo.
—Lo siento —murmuró Philippe.
—No, tranquilo —dijo René encogiéndose de hombros. Parecía muy desilusionado y él se sentía como el peor amigo del mundo—. ¿Qué vas a hacer? —le preguntó.
—Meterme en la cama y confiar en que mañana ya esté mejor —dijo con un largo suspiro—. Podríamos dejar la celebración para entonces.
—Esta me la debes —le recordó, amenazándolo con el dedo. Philippe asintió con una sonrisa mientras se cubría la boca con un pañuelo para mitigar un nuevo ataque de tos. René lo miró preocupado—. Eso no suena nada bien. ¿Ya te ha visto un médico?
—Estoy bien —insistió Philippe—. Solo es un mal resfriado.
—¿Y tu padre?
—En Hamburgo o en Frankfurt, no estoy seguro —dijo sin darle importancia. Hacía tiempo que había asumido que era un tipo retorcido de huérfano—. No te preocupes —añadió al ver la expresión de su amigo—. Louis lleva años cuidando de mí. Estaré bien. Dame un par de días y estaré listo para vaciarte los bolsillos y sacarle partido a la noche.
René no parecía muy convencido cuando se marchó, tras prometer que volvería al día siguiente para ver cómo estaba. Philippe suspiró aliviado al verlo partir, sus pensamientos volvían una y otra vez a Didier. Didier tocando el piano, Didier destrozando el piano, Didier y su profesor de piano. No, no quería pensar en eso ahora. No quería pensar en nada. Podía notar la molesta sensación de la fiebre afectando a sus articulaciones y solo quería meterse en la cama y olvidarse un poco del mundo en el que vivía, y de su problema, y de las mentiras.
La cama lo acogió con los brazos abiertos y el sueño lo cubrió como una manta. Philippe se refugió en el cálido lecho de la inconsciencia. Mañana estaría mejor, mañana podría pensar y decidir, fuera lo que fuera lo que tuviera que decidir, porque en ese momento no era capaz de saber si algo de lo que le sucedía dependía de él. Solo quería dormir, descansar, olvidar… Por suerte, el sueño no se hizo esperar.
Y soñó con Didier.


Flor Castro
Hola, wow, muy buena y está muy interesante, espero la continues, gracias por compartirlo con nosotros. Saludos.